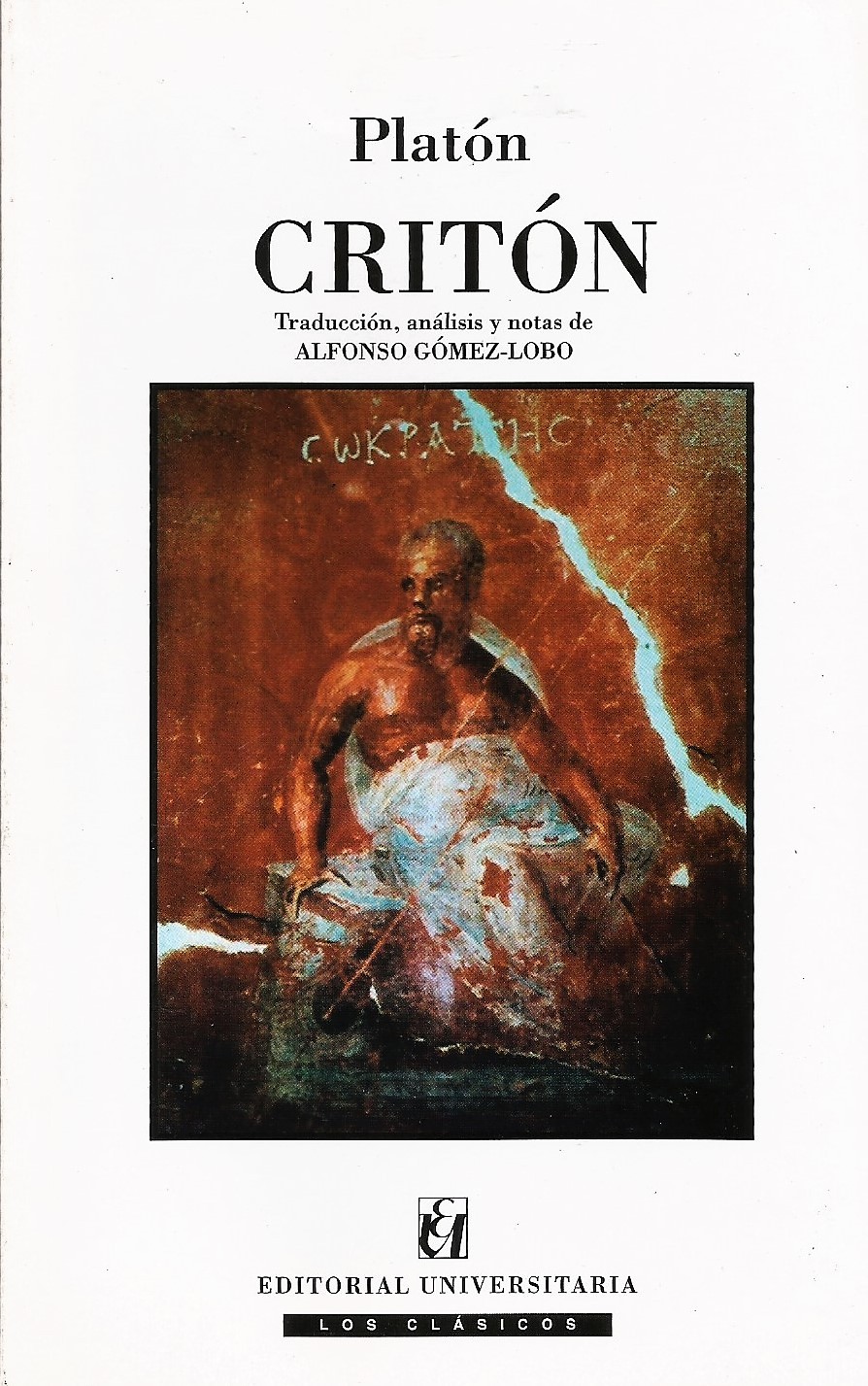Gorgias es el cuarto diálogo más extenso de toda la obra platónica. Con Gorgias se inicia el grupo de diálogos que se consideran "de transición" (junto con el Menón, Eutidemo, Crátilo y Menexeno). Seguramente este diálogo fue escrito por Platón hacia el año 387 a. de Cristo, tras su primer viaje a la isla de Sicilia, justo el mismo año en el que funda la Academia. Hay bastantes referencias en el diálogo a Italia y a la misma Sicilia. A causa de ese primer viaje, en los escritos platónicos empiezan a recogerse temas pitagóricos, como el de la preexistencia o la inmortalidad del alma.
E. R. Dodds ha considerado al Gorgias como el diálogo más moderno de toda la obra platónica. Y no es de extrañar, dado que se analizan en él todas las entrañas y características del poder político, cuya esencia, salvando las diferencias a causa de las épocas respectivas, es siempre la misma. Además, se puede seguir sin problemas aún careciendo de toda formación filósofica.
Posee una estructura distinta a la empleada hasta entonces por el sabio ateniense, puesto que ya no se trata de un interlocutor principal que dialoga con Sócrates, sino que contiene intervenciones consecutivas de Gorgias, Polo y Calicles; y durante la intervención de cada uno de ellos, el resto permanece mudo. Cada una de las intervenciones se construye asumiendo que en la previa se ha cometido un error: así, Polos rectifica a Gorgias, aunque ambos caen en contradicciones.
Un aspecto destaca en este diálogo especialmente, y no es su rigor lógico o su estructura, sino el entusiasmo y la pasión con que está escrito. En los diálogos iniciales, tras el proceso a Sócrates, Platón escribe con tranquilidad, comedidamente, como con resignación ante la injusticia comedida y su inevitable consecuencia. Pero aquí nos encontramos con un Platón de cuarenta años que ya acumula unas experiencias personales y vitales diferentes a las de su primera época. La pasión con que escribe, según algunos, puede ser debida a su deseo de defender, nuevamente, a su malogrado maestro (tras haberlo hecho en la Apología, por supuesto). El retórico Polícrates había escrito toda una obra de acusación a Sócrates, y puede que Platón volviera a verse en la necesidad de combatir sus afirmaciones. Sin embargo, es más probable, como señala Guthrie, que la motivación fuera el desengaño de Platón ante la acción política de su tiempo. No en vano vivió la guerra del Peloponeso, el desastre de la expedición a Sicilia, el regreso de Alcibíades y la revolución de los Cuatrocientos... además de la misma ruina de Atenas tras el año 404, el gobierno de los Treinta y la reinstauración de la democracia en Atenas, con Trasíbulo y Trásilo, que condena a Sócrates a beber la cicuta en el 399 a. de Cristo. Recordemos, de pasada, que Platón aborrecía la democracia, personificada en Pericles, a quien aborrece aún más, y que aseguraba que la democracia llevaba a la tiranía. Además, su primer viaje a Sicilia estaba lleno de ilusión y esperanza en la posibilidad de instaurar allí su régimen de absolutismo ilustrado, pues ilustrado era el tirano que dirigía dicha polis, y que decía conocer los escritos de Platón. Pero la realidad, dura e insuperable, le desengañó por completo. Quizá esté ahí el motivo de la fogosidad que destila el Gorgias.
Desde antiguo este diálogo lleva consigo el subtítulo de "Sobre la retórica", y aunque ya entonces hubo quien pensó que era más una charla sobre lo justo y lo injusto, dada la importancia de la retórica en la vida atenienses (nadie que no fuese un buen retórico estaba en condiciones de entrar en política), en la cual era una necesidad y una aspiración personal, parece claro que ese subtítulo encaja bien en la intención del diálogo.
En efecto, pues aunque el pueblo era el que tenía la última palabra, ésta se basaba en la capacidad de persuasión del orador. Si uno poseía una retórica hábil y eficaz, se convertía en un político poderoso. El prestigio lo ofrecía la retórica. Pero Platón no era partidario de esto: consideraba que la política se envilecía con la retórica, y por eso atacó a aquella a través de ésta. La actividad política, según nuestro filósofo, no puede realizarse más que dentro del ámbito moral, porque la política es una parte integral de la moral. Más todavía: no hay mejor ni más efectivo modo de ejercer una moral social auténtica que por medio de la política. Es por ello que el objeto que se persigue en Gorgias es, llanamente, analizar los principios morales que llevan al bienestar político.
Pero Gorgias, el político, asume y afirma que el orador, el retórico, conoce lo justo y lo injusto. Pero cuando el gran historiador Tucídides se refiere a los grandes hombres, no lo hace más que valorando sus realizaciones políticas, no la moran en la política. Por ello, la oratoria, el poderoso instrumento de la política, está al margen de conocer qué es lo justo y lo injusto.
La acción del diálogo transcurre seguramente en algún gimnasio, poco después de que el filósofo sofista (por tanto, orador) Gorgias terminara uno de sus discursos. A la charla se unen Polo y Calicles, como hemos mencionado. Dado que Gorgias es un afamados sofista retórico, Sócrates le cuestiona acerca de cuál es la naturaleza de esa misma retórica, el objeto del arte que él profesa. El sofista le contesta que es un arte, en efecto, tan excelso que es capaz de convencer a un enfermo de que acepte un tratamiento más que al propio médico que lo prescribe. La retórica es persuadir, por medio de la palabra, para que la asamblea o un jurado adopte una decisión política particular. La retórica persuade acerca de lo justo y lo injusto, según Gorgias. Pero Sócrates le insta a decidir si la retórica genera una persuasión que da lugar a la creencia o la ciencia (es decir, hacia lo posiblemente falso, como es una creencia, o hacia lo verdadero, que siempre es la ciencia). Gorgias reconoce que es una persuasión que produce, tan solo, la creencia. Por tanto, el orador puede persuadir más que el experto, aunque sepa mucho menos que él. Respecto a aquello que es justo e injusto, se da la misma circunstancia: ¿será mejor el orador que aparentemente posee el saber de diferenciar un hecho justo de otro injusto, o aquel que realmente lo posea? Gorgias se ve obligado aceptar lo segundo. Sócrates concluirá que quien conoce lo justo es justo, y que nunca obra de forma injusta. Si un orador obra injustamente, esto es, si orienta a alguien sabiendo que lo dice es injusto o falso, entonces el orador, y la retórica en su totalidad, debe ser duramente criticada.
A continuación es Polo quien entra en la conversación. Y realiza una afirmación sorprendente: afirma que el hombre injusto es feliz, una sentencia que, comprensiblemente, anima y excita el tono del diálogo. Polo está en contra de la afirmación socrática de que el mayor mal es el de cometer una injusticia. Y cita a Arquelao, que cometió numerosos crímenes y que, sin embargo, reinaba feliz en Macedonia. Sócrates replica que el injusto no puede ser feliz: si recibe el castigo merecido será infeliz, pero aún más lo será si no lo recibe. Porque cometer injusticia es peor que sufrirla. La injusticia afecta al alma, de modo que si no se sufre castigo permanecerá royéndonos y causará mayor perjuicio en nosotros.
Es entonces Calicles quien entra en escena, asombrado y horrorizado por las tesis socráticas. Para Calicles, defensor acérimo del derecho del más fuerte, lo que ha oído no puede ser más que una broma. Calicles expondrá una famosa teoría, que compartirán otros sofistas en la época, y otros en el futuro, y que atañe a la diferenciación entre naturaleza y ley. Desde la naturaleza sufrir una injusticia es peor que infringirla; pero, desde la ley, lo peor es cometerla. Calicles señala que las leyes las han establecido los débiles para atemorizar a los fuertes, y que cualquier persona fuerte debe despreciarlas. En las polémicas palabras de Calicles:
"Pero, según mi parecer, los que establecen las leyes
son los débiles y la multitud. En efecto, mirando a sí mismos y a su propia utilidad establecen las leyes, disponen las alabanzas y determinan las censuras. Tratando de atemorizar a los hombres más fuertes y a los capaces de poseer mucho, para que no tengan más que ellos, dicen que
adquirir mucho es feo e injusto, y que eso es cometer injusticia: tratar de poseer más que los otros. En efecto, se
sienten satisfechos, según creo, con poseer lo mismo siendo inferiores.
Por esta razón, con arreglo a la ley se dice que es injusto y vergonzoso tratar de poseer más que la mayoría y a esto llaman cometer injusticia. Pero, según yo creo,
la naturaleza misma demuestra que es justo que el fuerte tenga más que el débil y el poderoso más que el que no
lo es. Y lo demuestra que es así en todas partes, tanto en
los animales como en todas las ciudades y razas humanas, el hecho de que de este modo se juzga lo justo: que
el fuerte domine al débil y posea más."
Paradójicamente, sus afirmaciones van en una dirección que deja perplejo: el hombre fuerte debe ser injusto. Es más, lo que es de verdad justo para el hombre es cometer injusticia. Si Sócrates dejase de lado la nociva filosofía, aconseja con desprecio Calicles, entendería este punto fácilmente.
Sócrates responde tratando de examinar el sentido del "hombre más fuerte", pero Calicles no acaba de estar convencido de que la vida disoluta sea peor que la moderada. Entonces Sócrates inicia una discusión orientada a la demostración de que, aunque se entiendan similares, el placer y el bien no son la misma. Porque hay unos placeres buenos y otros malos.
Aquí Sócrates insiste en que nos encontramos ante un tema muy importante. Nada menos que saber de qué modo hay que vivir. ¿Qué es mejor, la política o la filosofía? No descarta el maestro de Platón que pueda haber una oratoria política encaminada al bien, pero la vista en Atenas no parece que siga ese camino, pues, lejos de hacer el bien a los ciudadanos, solo trata de ganárselos. Para Sócrates una vida dominada por el orden, la moderación y la justicia es sin duda mejor que el desenfreno y la fuerza propugnadas por Calicles.
Calicles se enfurece y, acorralado, decide no continuar la conversación. Entonces Sócrates condensa y sintetiza las conclusiones a las que se ha llegado. La política no debe ser el arte de persuadir, sino de procurar el mayor bien a los ciudadanos. Como señala J. Calonge, cuya Introducción al diálogo platónico que nos ocupa, en la fantástica edición de Gredos, hemos seguido aquí, "la conclusión final es que el mejor género de vida consiste en vivir y morir practicando la justicia y todas las demás virtudes".
Enlaces:
Volumen II de los Diálogos de Platón (Gredos, en pdf). Contiene los diálogos llamados "de transición":
https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500013983369&name=DLFE-822497.pdf