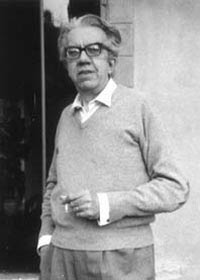Con esta nota iniciamos una escueta sinopsis argumental de la que, seguramente, es la obra de mayor calado filosófico del francés René Descartes, sus Meditaciones Metafísicas, de 1641. En seis pequeñas entregas (una por cada Meditación), recorreremos la problemática cartesiana y su búsqueda de la verdad. El Discurso del Método es su libro sin duda más conocido, y contiene muchas páginas impagables, pero posee un estilo que casi podríamos denominar "divulgativo", mucho más accesible al público en general que a los “profesionales” de la filosofía (un alivio para muchos lectores de ésta última, sin duda, aterrados a veces ante la enmarañada, prolija y probablemente innecesaria retórica a que nos tiene acostumbrados la disciplina...); las Meditaciones, por el contrario, constituyen una reflexión más genuinamente filosófica, más elaborada y profunda (prueba de ello es su primera publicación en latín, la lengua con que los intelectuales solían presentar sus obras al mundo académico), y por ello, tal vez, algo más compleja. Pero Descartes tenía la gran virtud de escribir con sencillez aún sus textos profesionales, le gustaba hacerlos asequibles, por lo que con un poco de esfuerzo es posible una buena comprensión general de los mismos.
En las Meditaciones Descartes tratará de alcanzar, y sentar definitivamente, las bases seguras y sólidas de las ciencias y la filosofía, bases que parten de la demostración de la innegable (según él) existencia de ciertos entes o principios (como Dios o el pensamiento [el cogito]), que permiten el desarrollo seguro de aquellas disciplinas. Es decir, Descartes quiere eliminar todo rasgo de inseguridad, de incertidumbre, que imposibilita el saber genuino y certero. Descartes quiere un saber indiscutible, absoluto, total. No es, por supuesto, tarea sencilla, pero en todo caso, nos dice, habrá que recurrir a la razón, pues su empleo es el único procedimiento válido que permite alcanzar algún fundamento verdadero, tanto para nuestros ejercicios intelectuales como para nuestra vida diaria y en común (por ello puede hacerse de las mismas Meditaciones, como se advierte en la Carta inicial, una lectura "práctica": la luz de la razón nos lleva a la armonía y respeto entre las distintas religiones y filosofías, porque permite alcanzar unos puntos comunes con los que ponernos de acuerdo frente a temas fundamentales aun bajo posturas radicalmente distintas). Descartes aboga, pues, por la concordia interdisciplinar, por usar la razón desde todo ámbito en beneficio de la paz, en un tiempo en el que las guerras de religión habían causado, y seguían haciéndolo, grandes estragos.
Avancemos, ya, hacia el contenido de las distintas Meditaciones.
1) Meditación primera: “De las cosas que pueden ponerse en duda”.
Como hemos dicho, Descartes busca la verdad irrefutable, la verdad de la que no es posible dudar. Busca, pues, un conocimiento sin duda, sin incertidumbre, algo que los hombres puedan señalar (metafóricamente...) y convenir en que es existente, real y verdadero, sean cuales sean las condiciones sociales, materiales o culturales de esos hombres: una realidad, por tanto, ajena a prejuicios, consideraciones provincianas o chauvinismos absurdos. Hay, por tanto, que diferenciar lo que es verdaderamente real, de lo que no. Para lograrlo, hay que dudar de todo, hasta que aparezca, como fundamento del mundo indiscutible, ese elemento o componente del que no sea posible sospechar su irrealidad. Nuestras ideas más queridas no sirven, ni valen nada, si no arriban a la cúspide de lo verdadero. Habrá que rechazarlas, si es preciso, sin ningún miramiento. Ya lo señala Descartes:
"Hoy, pues, que muy a propósito para este objeto he libertado a mi espíritu de toda clase de cuidados, me aplicaré con seriedad y con libertad a destruir en general mis antiguas opiniones"Si, ante algo que consideramos real y verdadero, sospechamos que existe una cierta inseguridad, por ligera y nimia que sea la duda, nos veremos obligados a desecharlo. Así de sencillo. Nada es auténtico si pende sobre ello la más mínima sombra de incertidumbre. Entonces, habrá que analizar que puede ser ese “algo auténtico”, que resista la embestida de la desconfianza.
Examinemos, en primer lugar, el mundo a nuestro alrededor. Percibo cosas, objetos, tengo experiencias de ese mundo exterior. Mis sentidos ofrecen información de lo que hay más allá de mí, pero ¿son infalibles, mis sentidos? ¿Proporcionan siempre certezas sin duda? No, en absoluto. Los sentidos fallan, yerran, nos dicen que una cosa posee ciertas características cuando no es así, en realidad (sólo hay que ver los espejismos, las equivocaciones en las percepciones, etc.). Mas, por otro lado, no es lícito creer tampoco que siempre nos engañan, pues hay interacciones entre ese mundo y nosotros que parecen evidentes por sí mismas (si me dejo caer por un precipicio, aunque tenga el convencimiento de que el mundo exterior no existe, es casi seguro que acabaré hecho papilla en el fondo del barranco...). Así pues, los sentidos enseñan en parte cómo es el mundo, pero a veces engañan. De modo que ellos no pueden ser el fundamento real, puesto que Descartes pretende un saber absoluto, cierto en todo caso y momento, y ello no es así por lo que respecta a la experiencia sensible:
"Todo lo que he admitido hasta el presente como más seguro y verdadero, lo he aprendido de los sentidos o por los sentidos; ahora bien, he experimentado a veces que tales sentidos me engañaban, y es prudente no fiarse nunca por entero de quienes nos han engañado una vez"Pero ¿y los sueños? Hay sueños muy vívidos, en los que se nos aparecen objetos, gentes y hechos casi idénticos a los que experimentamos cuando (suponemos...) estamos despiertos. Es, pues, verdaderamente difícil discriminar si estamos dormidos o no. Por ello, dado que los sentidos no colaboran para diferenciar un estado de otro (más aún, son ellos los “responsables” de tal confusión...), no pueden ser el fundamento de lo real, el proceso adecuado para acceder a la realidad irrefutable:
“Veo de un modo tan manifiesto que no hay indicios concluyentes ni señales que basten a distinguir con claridad el sueño de la vigilia, que acabo atónito, y mi estupor es tal que casi puede persuadirme de que estoy durmiendo”
Pensemos, ahora, en las ciencias. Hay algunas que, al tratar de asuntos de cierta complejidad, o porque consiste en el estudio de “cosas compuestas”, como la física, la astronomía o la medicina, pueden verse como inciertas; pero hay otras, sobretodo la matemática, que no analiza más que cosas simples y generales, sin preocuparse de si existen o no. Esta ciencia, la matemática, posee un conocimiento que parece cierto sea cual sea el estado en que me halle. En ambos mundos las matemáticas funcionan.
"Pues, duerma yo o esté despierto, dos más tres serán siempre cinco, y el cuadrado no tendrá más de cuatro lados; no parece posible que verdades tan
patentes puedan ser sospechosas de falsedad o incertidumbre alguna”
¿Podrían ser las matemáticas el sustento del mundo real, la base de la realidad? Es curioso, pero Descartes (él mismo notable matemático) responde negativamente. Ahora nos hallamos en el confín más radical de la duda cartesiana. Las matemáticas no sirven en nuestro empeño por alcanzar el conocimiento indubitable pues, aunque sus operaciones y verdades permanezcan sea cual sea mi estado, ya duerme o esté despierto, bien podría suceder que Dios, el ser omnipotente por definición, quisiera por alguna razón que nos equivocásemos (“podría ocurrir que Dios haya querido que me engañe cuantas veces sumo dos más tres, o cuando enumero los lados de un cuadrado...”). Desde luego, a un Dios tal ya no le correspondería el atributo de suprema bondad, consustancial al concepto universal de Dios; además, demostrar la existencia de Dios es, precisamente, uno de los temas que Descartes tratará en un par de Meditaciones posteriores. Por todo ello, el filósofo francés se vio en la necesidad de crear un ente igualmente poderoso, tanto como Dios, pero perverso y malicioso: el genio maligno. El genio maligno tiene una sola función: provocar la constante equivocación, hacer que en nuestros pasos diarios, ya sean domésticos o filosóficos, erremos sin cesar. Es más, también provoca nuestro yerro en el ámbito matemático, aquel que, a priori, esquivaba la duda causada por el sueño.
“Así pues, supondré que hay [...] cierto genio maligno, no menos artero y engañador que poderoso, el cual ha usado de toda su industria para engañarme. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y las demás cosas exteriores, no son sino ilusiones y ensueños, de los que él se sirve para atrapar mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como sin manos, sin
ojos, sin carne, ni sangre, sin sentido alguno, y creyendo falsamente que tengo
todo eso”
Nos hallamos, pues, en el umbral de la desazón más absoluta. El genio maligno ha destruido todo lo que podíamos suponer que existía, nuestras opiniones y juicios sobre lo que es cierto o falso, bueno o malo. El límite entre la verdad y la mentira se difumina, y no hay asidero al que aferrarse. Pero Descartes no pierde la esperanza. Debe haber algo estable, sólido, indestructible, sobre lo que construir un conocimiento humano perdurable.
Y ésa es, precisamente, la tarea que se propone René Descartes en sus próximas Meditaciones.